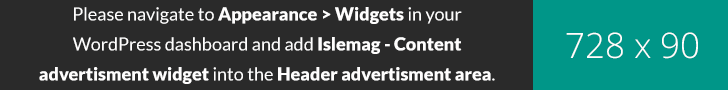Quizá es ilógico pensar que la hazaña traducida en victoria ante México era real. Una utopía tan grande, quizá del tamaño del deseo que tiene el salvadoreño promedio porque por fin, todo lo que rodea a la selección se conjugue y tome el curso correcto para concluir en una clasificación a una Copa del Mundo.
En la cancha vimos un equipo que jugó a matar o morir, más que a morir, sus intenciones de victorias fueron notorias desde que el balón comenzó a correr sobre el césped del Estadio Cuscatlán, rodeado de miles de salvadoreños a quienes no les importó un pepino las condiciones meteorológicas de la última semana y donde se preveían tormentas en la hora del encuentro.
Más que una tormenta, el derrotismo previo y anunciado, eran uno de los factores más grandes que se debían vencer, increíblemente, la selección lo consiguió, rompió la barrera e hizo que nuevamente, la afición se volcara al estadio para ser partícipe de una gesta.
Los muchachos jugaron 45 minutos de ensueño, como siempre, o como casi siempre, y en habidas cuentas, mucho mejor de lo que habíamos visto en gran parte del último año, sobre todo, desde que Maradiaga tomó las riendas de la azul.
México se empequeñeció de tal forma, que se vio muy minimizado y golpeado sobre todo por los contragolpes de libro que los muchachos ejecutaron a la perfección, pero como casi siempre, faltó el gol, la redención, el clímax del fútbol.
Ni Osorio se lo creía y probablemente ni el aficionado dentro o fuera del estadio también, pero la selecta ganaba con un gol de penal, una Panenka de Larín que dejó desparramado a Ochoa. El Salvador creció y México se tiró atrás, hasta dos o tres ocasiones de gol las tuvimos en el arco de Ochoa, pero por aquella maldición que nos sigue los pasos, no anotamos un segundo gol para la tranquilidad.
El medio tiempo cambió las cosas. El Salvador regresó, o quizá se quedó en los vestuarios. Su actitud fue diferente, México también cambió, creció y puso fútbol, ese que le faltó en la primera mitad. Lograría el empate. El primer clavo ya estaba martillado.
México como un brutal verdugo, sabía que la Selecta se caería poco a poco por su propio peso. Con demasiada carga en las piernas, con falta de oxígeno y con el agua al cuello, los dirigidos por Maradiaga, volvieron a la realidad, esa que dicta que la preparación siempre es errónea, que la logística también juega –en contra- y que estamos a un nivel muy lejano de las selecciones de la Concacaf, sobre todo, de los grandes, y que, tarde o temprano terminaremos sucumbiendo a la superioridad del rival de turno.
Así fue. México anotó el segundo y desde ahí fue imposible. No hubo retorno, salvo tímidas llegadas y atisbos de empate que terminaron en nada.
México puso el tercer y último clavo, ese que nos dejaba fuera y que ponía fin a una absurda tragicomedia. La ilusión por romper el molde y conseguir la hazaña, y la realidad que nos sigue serruchando el piso y aún no queremos cambiar.
Noche lluviosa. El encuentro terminó bajo una intensa tormenta, quizá un sinónimo de la tristeza que embarga al salvadoreño, esta vez y como toda la vida, nos ilusionamos en 45 minutos, y caimos con la cara en la tierra en los restantes 45.
Nuestra realidad es esta, y no debería sorprender a nadie, si no le importa a la FESFUT cambiar las reglas del juego, cabe preguntarse, si de verdad merece la pena seguirnos amargando por la camiseta azul de la selección.